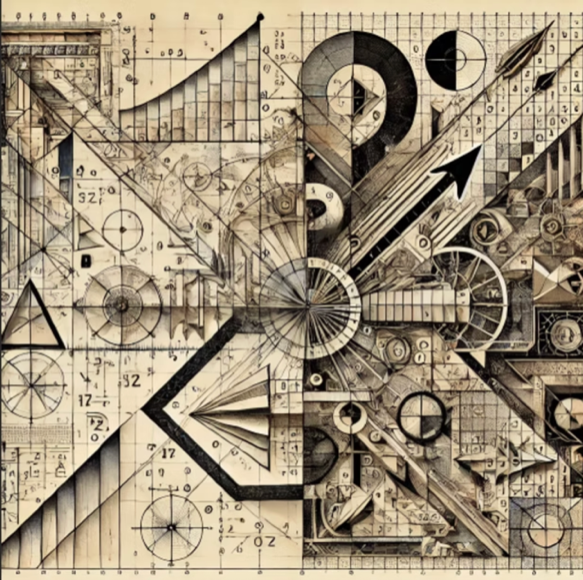Partamos por el aspecto más básico de los que subyacen al concepto de imperialismo de Lenin: la producción. Más específicamente, por el estado del sistema de producción industrial contemporáneo.
Aspecto basal de la sociedad moderna en donde se revela —como ya discutimos— la primera gran ruptura (de rasgos epocales) entre el proceso social de los siglos pasados y el presente.
Esto es, el paso de un periodo de desarrollo ascendente e incremento exponencial de las capacidades económico-tecnológicas del sistema industrial a uno de signo opuesto.
Un periodo de contracción productiva y descenso económico obligado, impulsado tanto por una drástica disminución de las materias primas que permiten la reproducción de la sociedad moderna…
Como por un sistema tecnológico cada vez más ineficiente para lidiar con los desafíos (y la magnitud) de la crisis eco-energética.
Todo esto en el contexto de una transición entre un marco de abundancia energética (cuasi infinita) a otro de agotamiento de las principales fuentes de energía en las que se basó el desarrollo industrial desde el siglo XIX.
Algo que se vería agravado —adicionalmente— por una situación de virtual “callejón sin salida” en donde todas las alternativas energéticas a los combustibles fósiles no sólo dependen de tecnologías basadas en los combustibles fósiles…
Sino que se encuentran además imposibilitadas para permitir una “transición energética” capaz tanto de asegurar la preservación del modo de vida moderno como de detener —o incluso limitar— los impactos ambientales más destructivos de la producción contemporánea.
Esto al menos sin que dicha “transición energética” implique, necesariamente, un descenso drástico (draconiano) de los niveles de crecimiento económico y consumo de la sociedad moderna, sus tasas de expansión demográfica, nivel de vida, etc.
Esto al menos… sin cuestionar todos y cada uno de los pilares económico-productivos sobre los que se sostiene nuestra civilización.
Esto al menos… sin revaluar todos y cada uno de los principios éticos y valóricos (derechos humanos y sociales incluidos) que se encuentran en lo más profundo del ethos ideológico moderno-ilustrado.
Contracción productiva, descenso económico, desindustrialización forzosa, deficiencia tecno-productiva, crisis ecológica y energética catastrófica…
Todos rasgos de una civilización en tránsito acelerado desde una superabundancia sin límites, sin fin… a la escasez de un planeta esquilmado, a la pobreza de un planeta exhausto.
Todos aspectos de una economía mundo hasta hace poco alimentada por una energía eterna… estrellándose de improviso ante el muro invariable del declive absoluto.
Una civilización-economía transitando desde la prodigalidad del consumo hacia la carencia de todo.
Como despeñándose desde una riqueza desmedida y sin freno hacia una carestía planetaria milenaria.
Como una civilización suprema cegada por el derroche máximo de su propio profanamiento.
Todos rasgos ausentes —o bien presentes en escalas mucho más reducidas— del mundo en que vivió Lenin y en el que ha transcurrido (vale la pena no olvidarlo) toda la historia del imperialismo hasta hoy.
Todos rasgos asociados, potencialmente, a una serie de shocks económico-productivos cuya raíz se encontraría ya no en el sistema productivo, la infraestructura tecnológica o las relaciones de explotación en sí mismos… sino en la base de todo ello: la biosfera.
Es decir, en la matriz reproductiva básica (primaria) de todos los tipos de sociedad industrial concebibles.
En la base —de la base— de toda economía, régimen de producción y sistema tecnológico, en su aparato de reproducción ecosistémica.
Una crisis del fundamento planetario de la economía global dotada, en consecuencia, de una escala muchísimo más amplia a cualquier tipo de crisis que Lenin pudo haber tenido en mente al elaborar su teoría del imperialismo.
Una crisis del capital —y la producción moderna en sí— ahora magnificada hasta comprender a la totalidad de la ecosfera.
No la crisis de la economía, sino de la raíz de toda economía: la producción de la vida terrestre.
Una crisis de la producción en sí (o de sus basamentos primarios) que, aunque no contemplada por la teoría leninista del imperialismo, estaría con todo destinada a transformar y en el mediano plazo a subsumir todos los aspectos de la misma.
Esto al modo de una megacrisis —mucho más decisiva que cualquier crisis económica— capaz de alterar cada una de las dinámicas fundamentales (económicas, sociales y políticas) de la realidad mundo.
Una crisis supraorgánica-supraestructural de nuestra civilización expresada en cada aspecto de la producción y la economía contemporánea, determinando con fuerza creciente la completa fisonomía del sistema imperialista.
No sólo el “estrechamiento” de la economía mundo… sino la descomposición —y eventual desintegración— del propio cuerpo-metabolismo productivo que permitió su existencia.
No sólo la “reducción” de la tajada que se lleva cada imperialismo en su lucha por los recursos mundiales, sino la evaporación de las condiciones que hacen esta lucha posible.
Lo cual nos lleva así, entonces, a nuestra primera refutación-superación de los sostenes analíticos específicos (basales) de la teoría leninista del imperialismo.
Que si para esta última el estrechamiento-agotamiento de los mercados como resultado de la intensificación de la competencia interimperialista constituyó el principal vector modelador de las tensiones económicas del imperialismo moderno…
Hoy nos encontraríamos ante un escenario determinado por una nueva forma de crisis económica con una naturaleza mucho más decisiva que la competencia entre imperios o cualquier otro de los mecanismos de disrupción “clásicos” de la economía capitalista: la producción declinante.
Producción “declinante” —o decrecimiento forzado— de la sociedad industrial durante este siglo en línea tanto con los pronósticos de la multitud de autores decrecionistas que vienen alertando sobre esta perspectiva durante las últimas décadas…
Como también con los múltiples estudios energéticos y ecológico-ambientales que describen el tipo de derrumbe productivo que la crisis planetaria generará en una serie de ramas de la economía mundial en el futuro próximo.
Todo lo cual, en aras de la sistematización teórica —honrando el tipo de método de análisis común a los marxistas clásicos— resumiremos ahora en la formulación de una nueva ley del desarrollo histórico, específica a la actual fase de imperialismo decadente.
Esto, como decimos, para estar a tono con el espíritu de los clásicos que —no podemos sino reconocerlo— eran siempre afines a encontrar “leyes universales” hasta en el culo de las vacas.
Gusto por las leyes universales de los padres fundadores del marxismo que, en la tradición del propio Marx y otros “buscadores de leyes” como Einstein o Newton… nosotros no podemos más que —sin duda— compartir.
Mal que mal, ¿quién carajo somos nosotros para cuestionar el milenario método científico del descubrimiento de “leyes”?
Esto es, aquel principio de generalización supremo —sólo cuestionado por charlatanes e ineptos— de las tendencias del movimiento de un fenómeno dado en tanto reflejo de la realidad objetiva en un determinado campo del conocimiento.
Principio fundacional del pensamiento científico desde tiempos inmemoriales —establecido por la mismísima Clio— que tan sólo una pandilla de puercos iletrados podría sentirse con el derecho a cuestionar… y que nosotros no podemos más que, en consecuencia, reivindicar como un principio sagrado.
Nueva “ley” del desarrollo histórico que, para el contexto específico de nuestra definición de imperialismo decadente, denominaremos como —ciertamente sin mucha originalidad— ley de la producción declinante.
Esto para dar cuenta de la multitud de nuevos fenómenos que, alentados por el avance de la crisis ecológica y energética, deberán asociarse durante este siglo, inevitablemente, con una disminución progresiva irreversible de las capacidades productivas totales de la humanidad respecto a las de la era industrial.
Nuevos fenómenos —contenidos en el fenómeno-proceso más general de la tendencia a la producción declinante— que podemos a la vez relacionar con una serie de tasas de decrecimiento específicas a los diversos ámbitos de la producción industrial contemporánea.
Por ejemplo, entre otras, la tasa de decrecimiento energético (disminución de la cantidad total de energías disponibles) y la tasa de declive de materias primas (disminución de la cantidad total recursos)…
Las cuales estarían asociadas, a su vez, a una tercera “tasa” originada por la combinación de las dos anteriores: la tasa de empobrecimiento energético del trabajo humano.
Es decir, el fenómeno por medio de la cual una misma cantidad de tiempo de trabajo humano bajo condiciones tecnológicas similares deberá presentar en un contexto de decrecimiento una menor carga energética respecto a esa misma cantidad de tiempo de trabajo en un contexto de “abundancia energética”.
Lo cual para el caso del proletariado moderno significa que una misma cantidad de obreros realizando un mismo tipo de trabajo en el futuro deberán necesariamente producir “menos” durante un mismo periodo de tiempo y bajo condiciones tecnológicas equivalentes a las de hoy.
Puesto de otro modo, la capacidad de la clase obrera —y de todas las demás clases productoras— de actuar como cadena de transmisión-amplificación del “trabajo natural” (totalidad de energías y materias primas disponibles a ser utilizadas por la humanidad generadas por la actividad no humana), se reducirá.
Lo anterior tanto en términos absolutos (menor producción por menor disponibilidad de energías y recursos) como relativos (las energías y recursos disponibles se “encarecerán” al volverse más escasos).
Más aún, incluso en los casos en que una misma actividad productiva durante un mismo periodo de tiempo y bajo condiciones tecnológicas similares a las del presente mantenga en el futuro un contenido energético similar al que posee hoy (por ejemplo, en esferas de producción localizadas)…
Este último (carga energética) tenderá con todo a ser menor si se considera el contexto productivo más general (regional, nacional o mundial) de dicha actividad productiva en cuestión.
O bien, la capacidad de transformación total de la humanidad (uso total de energía expresada en producción) sobre el medioambiente y la propia sociedad tenderá a ser menor —como es lógico suponer— en tanto las energías y los recursos se vuelvan más escasos.
Lo cual es lo mismo a decir —en términos más propiamente marxistas— que el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un determinado bien de uso (o de cambio) será mayor en tanto dichas energías y recursos menguantes requieran una mayor cantidad de dicho tiempo para generarlas.
Vuélvase aquí al ejemplo dado en capítulos anteriores con respecto al “aporte energético” contenido en el trabajo humano que se perderá en la medida en que la crisis eco-energética se profundice (específicamente nuestro ejemplo-metáfora sobre los “esclavos energéticos”).
Una nota necesaria. Somos perfectamente conscientes de que no existe en la terminología marxista oficial —hasta ahora— nada parecido al concepto de “trabajo natural”. Pero utilizamos este concepto porque pensamos que constituye una definición destinada a aportar con una vital ampliación de la economía política marxista, esto en línea con lo planteado por algunos autores como Jason Moore.
Esta es una discusión que pronto retomaremos al criticar los planteamientos del economista marxista —y antiguo servidor de las grandes corporaciones financieras de la City de Londres— Michael Roberts, quien el año pasado publicó un artículo de polémica en contra de nuestras posiciones sobre este punto.
En resumen —volviendo a nuestra discusión— cuatro tasas de decrecimiento productivo —(1) tasa de decrecimiento energético, (2) tasa de disminución de materias primas, (3) tasa de empobrecimiento energético del trabajo humano y (4) tasa de encarecimiento de energías y recursos— destinadas a impactar de lleno los nodos fundamentales de la economía mundo.
Cuatro “tasas” del decrecimiento, cuatro “tasas” de la producción declinante que deberán afectar en el mediano plazo —o tal vez mucho antes— la propia fisonomía de la producción industrial contemporánea y, desde allí, al conjunto de las relaciones sociales, la política y los conflictos interestatales.
Pensemos aquí en un posible aumento de la importancia —y consecuente expansión— del trabajo físico (humano o animal) en el seno de las economías industriales. Esto como una forma de compensar no sólo el inevitable agotamiento de una serie de fuentes de energía (entre otras, el petróleo), recursos y materias primas…
Sino también la masiva destrucción de fuerzas productivas que el agravamiento de las sequías, inundaciones, tormentas y otros eventos de clima extremo traerán pronto consigo. Esto por no mencionar la transformación progresiva de áreas continentales enteras durante esta centuria en totalmente inhabitables.
Lo anterior como resultado del incremento de las temperaturas globales, el aumento de los niveles oceánicos o cualquier otro de los múltiples procesos ultradestructivos (a la vez climáticos y económicos) que se asociarán a la crisis planetaria.
En otras palabras, un fenómeno de desindutrialización (obligada) de importantes sectores de la economía mundial, determinado por una dinámica de transición productiva (forzada) desde la gran industria hacia formas productivas con un énfasis más local.
Todo esto en el marco o bien de un potencial resurgimiento extendido de prácticas artesanales de producción, o bien de la aparición de cadenas operativas híbridas en las que se combinen los métodos de las economías industriales con los de la producción artesanal o incluso doméstica.
Una cuestión —la revalorización del papel del trabajo físico y el avance de un fenómeno de desindustrialización en el centro de la economía moderna— que debería asociarse, a la vez, con un agudo aumento de los niveles de pauperización de importantes sectores sociales.
Esto sobre todo si pensamos tanto en los actuales estándares de vida (ecológicamente inviables) de los países occidentales como en los altos requerimientos energéticos de los diversos modelos conocidos (capitalistas o socialistas) de sociedad industrial.
Todo esto, como decimos, en el marco de la posible emergencia de nuevos sistemas productivos de un carácter más local —o incluso de naturaleza autárquica—, esta vez en el seno de economías basadas en cadenas productivas eminentemente regionales o locales.
O sea, sostenidas por condiciones materiales de reproducción mucho más simples en términos energético-estructurales que las que caracterizan a las actuales economías nacionales, dependientes de redes de suministro, transporte, distribución y consumo de alcance global.
Lo cual no tendría por qué significar —al menos no necesariamente— una involución tecnológica obligada de estos sistemas económicos, empujados como dijimos a un tránsito forzado desde la gran industria a formas de producción con un carácter más local y/o comunitario.
Puesto de otro modo, un potencial proceso de “simplificación económica” que afecte en el mediano plazo a grandes segmentos de la economía mundial no debe relacionarse mecánicamente con una pérdida forzosa de complejidad tecnocientífica.
Tengamos aquí presente que estas hipotéticas economías posindustriales de pequeña escala —alentadas por los limitantes que impondrá la crisis planetaria sobre las cadenas de suministro globales— podrían tener como base, de hecho, una serie de tecnologías ya existentes en el presente.
Por ejemplo, entre otras, paneles solares de alta eficiencia y otros sistemas de captura energética, impresoras 3D de diversas escalas, sistemas de criptomonedas con bajo requerimiento energético, etc.
Todas estas tecnologías —ya en pleno auge— que podrían servir para el desarrollo de economías locales altamente autosuficentes y caracterizadas por importantes niveles de avance tecnocientífico e, incluso, por un uso masivo de la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología y otros campos de vanguardia de la técnica contemporánea.
Esto sin poder descartarse tampoco la continuación —o incluso superación— en algunas de estas economías de los actuales avances tecnológicos utilizados en la carrera espacial y los planes de viajes interplanetarios.
Tecnologías de “colonización del espacio” que, más todavía, podrían cumplir un papel crucial en la sobrevivencia de nuestra especie en caso de cumplirse los peores escenarios del calentamiento global durante este siglo.
Recordemos aquí que el pasado nos ofrece múltiples ejemplos de sociedades altamente sofisticadas desde el punto de vista tecnológico y científico (griegos, mayas, incas) que no requirieron ni de la “masividad” ni de la “extensión” que caracteriza a la sociedad moderna.
En el caso de la Atenas clásica, cuna filosófica, intelectual y de una parte sustancial de los logros científicos del mundo moderno, por ejemplo, su población máxima durante su apogeo no llegó a más de 300.000 personas. Esto último incluyendo a ciudadanos, metecos y esclavos.
Experiencia histórica de la Grecia antigua que, al menos en términos de la tasa innovación científica versus nivel demográfico… no puede más que dejar muy mal parado a algunos de los grandes centros tecnológicos del presente.
Por ejemplo, entre otros, Estados Unidos, China, India u otras de las capitales industriales súperpobladas de la modernidad.
Ejemplo ateniense que deja en evidencia, otra vez, que nuestra supuestamente tan avanzada sociedad industrial no sólo ha sido la más insostenible en términos ecológicos y energéticos de todas las sociedades hasta hoy… sino también una de las menos eficientes (eficaces) de la historia.
Esto por lo menos —como señalamos— tomando en consideración tanto el número de habitantes de estas sociedades (griegos, mayas, incas, egipcios… simios modernus tardius) como sus patrones particulares de uso de energía-recursos e innovación científica-técnica, intelectual y artística.
Esto para pesar, también, de cualquier defensor promedio ya sea de la pretendidamente inefable “eficiencia capitalista”, ya sea de una “todopoderosa” (y siempre fallida) planificación económica socialista intentando replicar cada uno de los indicadores de crecimiento de la economía de mercado.
…
Nota:
Este artículo es un extracto del libro en preparación “Trump 2025. Entre la Geopolítica y el Apocalipsis” (Sección “La Geopolítica del desastre. Lenin ante el Colapso (2)”) que puede ser leído en el siguiente enlace: https://www.scribd.com/document/789770805/Trump-2025-Entre-la-Geopolitica-y-el-Apocalipsis-Clase-obrera-Palestina-Ucrania-y-Cambio-Climatico.
Para otros materiales referidos a teoría marxista-colapsista, visita la web de Marxismo y Colapso www.marxismoycolapso.com.