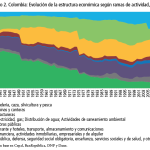
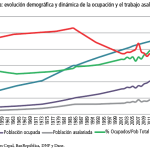
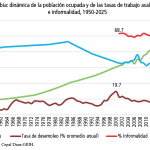

Las cifras presentadas por el Dane sobre la situación del mercado de trabajo para el mes de septiembre de 2025, destacan como los mejores resultados en lo corrido del siglo. Se trata de indicadores que invitan al análisis de la historia del mercado del trabajo en el país, propósito de este artículo.
Tomando en cuenta lo informado por el Dane sobre los resultados de la de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) septiembre 2025, analizamos la tendencia y variaciones del mercado laboral colombiano, tanto en la coyuntura como estructuralmente. Del campo complejo de fuerzas en interacción, se analizan tres determinantes de los cambios observados: dinámica económica, estructura productiva y transiciones demográficas.
Coyuntura
De acuerdo con las proyecciones poblacionales del Dane, en 2025 Colombia cuenta con 53,2 millones de personas. Según los resultados de la Geih para septiembre del mismo año, la población en edad de trabajar sumó 40,8 millones (78,2% respecto a la población total estimada en el marco muestral); la fuerza de trabajo o población económicamente activa está integrada por 26,1 millones de trabajadores (50,1% de los habitantes del país): 23,9 millones están ocupados (91,8%) y 2,3 millones padecen desempleo forzoso (8,2%). La población subocupada (por bajos ingresos, tiempos parciales o labores impropias respecto a sus personales competencias) agrupa a 1,9 millones de trabajadores (8%) y la informalidad suma 13,2 millones de la fuerza de trabajo ocupada (55,2%).
Los patrones o empleadores son el 2,5 por ciento de la población ocupada a nivel nacional; los trabajadores asalariados suman el 51,8 por ciento y los trabajadores por cuenta propia 40,7; el 5 por ciento remanente está integrado por empleados domésticos y trabajadores familiares sin remuneración. El trabajo asalariado se asocia con el empleo formal, mientras los trabajadores cuenta propia, los servidores domésticos y los ayudantes familiares se relacionan más bien con el sector informal. Este sector, por un lado, acoge a una parte de quienes figuran como asalariados y, de otro, excluye a los profesionales y técnicos independientes.
En septiembre de 2025 la tasa de desocupación se ubicó en 8,2 por ciento frente a 9,1 alcanzado 12 meses atrás, y la informalidad pasó de 55,5 por ciento a 54,5 en igual período. El cambio anual en las condiciones laborales se registra en un contexto de crecimiento económico moderado: 0,7 por ciento en 2023; 1,6 en 2024; 2,5 en 2025; y, para 2026 el FMI proyecta que el incremento del PIB se contrae a 2,3 por ciento a causa del ajuste fiscal previsto, al aumento de los niveles de deuda y la incertidumbre política.
La reducción del desempleo y la informalidad se explica por la creación anual de 714.000 nuevos puestos de trabajo. Este es un resultado neto, teniendo en cuenta que la cifra total de nuevos puestos de trabajo fue de 1.024.000; y, en paralelo, se perdieron 310.000 de los antiguos. Las ramas de actividad económica que más trabajadores incorporaron, entre los meses de septiembre 2024-2025, fueron las industrias manufactureras con 244.000 nuevos trabajadores; administración pública y defensa con 188.000 puestos; alojamiento y servicios de comida con 168.000 empleados adicionales; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aportaron 122.000 trabajadores; y las actividades financieras y de seguros 86.000. En contraste, se registró una destrucción de empleo en las actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (-211.000) y, sorprendentemente, se redujo el empleo en los sectores comercio (-20.000)1 y suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desecho (-79.000).
Dinámica y ciclos económicos
La desigualdad del desarrollo económico y político es una ley absoluta del capitalismo cuyo sistema mundo es jerárquico y en el que el poder económico y político reside en los países del centro o “desarrollados”. Uno de los rasgos crónicos de este sistema son los ciclos político-económicos que entrañan períodos de prosperidad seguidos por agudas depresiones de la actividad económica. Las contracciones o declives económicos producen una pronunciada caída de la producción y un considerable aumento del desempleo. Las depresiones son recurrentes; por lo mismo, las recuperaciones también lo son. Solo en el último siglo se registran tres eventos: la Gran Depresión de la década de 1930, la crisis de la estanflación de la década de 1970 y la crisis global entre 2007-2008.
La interacción en el mercado mundial se ha convertido en una característica cada vez más común del desarrollo económico. La competencia internacional opera en gran medida en la misma forma que la competencia nacional: la ventaja absoluta en el costo es lo que rige porque la competencia internacional favorece a los productores de bajo costo. La relación inversa entre los salarios y la ganancia es la base fundacional para la movilidad del capital en busca de menores salarios y recursos más baratos. La competencia crea y mantiene un fondo “normal” de trabajadores desempleados, de modo que los esfuerzos por impulsar la economía para eliminar el desempleo no tendrán éxito a menos que vayan acompañados de políticas que aumenten la productividad más rápidamente que el salario real a fin de que así se compense cualquier efecto negativo sobre la rentabilidad del capital, esto es, a menos que impidan que ocurra un incremento en los costos laborales unitarios reales (costo promedio de la mano de obra por cada unidad de producto o servicio producido). En la competitividad internacional, los costos laborales unitarios (costo de la fuerza de trabajo/productividad del trabajo) deben por lo general reducirse lo suficientemente rápido para mantenerse delante de los competidores internacionales2.
La dependencia estructural de los países periféricos respecto de los países hegemónicos, desarrollados o centrales condiciona la dinámica económica, la acumulación, el crecimiento y el mercado laboral. Este condicionamiento configura el cuadro de la economía de cada nación (gráfico 1).
En resumen: i) La correlación3 de la dinámica mundial total en el período 1940-2026 es de 0,4014 respecto al conjunto de los 33 países que integran América Latina y el Caribe (ALC) y de 0,2361 con la evolución de la economía de Colombia. La asociación entre los cambios históricos del PIB de ALC y Colombia es de 0,5599; ii) la variabilidad, dispersión, ciclos e inestabilidad de la dinámica económica respecto a la media de crecimiento del PIB (desviación estándar/la media) es de 65,5 por ciento a nivel mundial, de 77,9 en ALC y de 67,4 en Colombia; iii) Durante estos 87 años analizados, el crecimiento promedio anual de la economía es de 3,5 por ciento a nivel mundial, de 3,5 en ALC y de 3,9 en Colombia; iv) el crecimiento del sistema mundo capitalista registra un auge hasta la década de 1970; después de la grave estanflación registrada en esta década (situación económica caracterizada por la coexistencia de alta inflación y estancamiento económico, a menudo acompañada de un alto desempleo) la dinámica global presenta un decrecimiento o debilitamiento tendencial en el mundo, ALC y Colombia; v) El FMI proyecta que el crecimiento económico mundial se desacelere a 3.2 por ciento en 2025 y 3.1 en 2026, después de un 3.3 en 2024; desaceleración correspondiente, en parte, a la incertidumbre desprendida del aumento del proteccionismo y la fragmentación económica global.
Las cifras para ALC durante el período 2024-2026, en orden cronológico, son: 2,4 por ciento, 2,4 y 2,3; para el caso particular de Colombia son: 1,6 por ciento, 2,5 y 2,3. Una tasa de crecimiento compuesto del 3 por ciento anual del PIB, es algo que se acepta empírica y convencionalmente como condición necesaria para un funcionamiento satisfactorio del sistema mundo capitalista; sin embargo, alcanzar esta cota se está haciendo cada vez menos sostenible.
Cambios en la estructura productiva
Marx afirmaba que en la serie producción-distribución-intercambio-consumo, del sistema económico, el término “producción” (material) se inscribe por partida doble: es uno de los términos de la serie y simultáneamente el principio estructurante de toda la serie (o principio estructurante de la totalidad social). En consecuencia, la composición de la actividad económica tiene un efecto significativo sobre el mercado de trabajo, ya que: i) las distintas ramas de actividad tienen diferente sensibilidad al ciclo económico, ii) son distintas las relaciones entre el capital constante, invertido en medios de producción como maquinaria y materias primas, y el capital variable, invertido en la fuerza de trabajo, y iii) los costos laborales unitarios reales (salarios/productividad) difieren entre una rama y otra.
El análisis de la historia del mercado del trabajo, dependiente de los cambios del cuadro de la economía, requiere el estudio de la evolución de la estructura económica colombiana. Esta se caracteriza por registrar cambios drásticos durante el último siglo (gráfico 2). Hasta la década de 1940 la producción está concentrada en el sector primario: “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” y “Explotación de minas y canteras”, en esa época contribuyen con más del 50 por ciento del PIB. El sector “secundario”, en particular el proceso de industrialización, tiene orígenes desde finales del siglo XIX y alcanza su apogeo a mediados de la década de 1970 (incluye “Industrias manufactureras”, “Suministro de electricidad, gas y agua”, y “Construcción y obras públicas”), después comienza su declive tendencial. De los sectores productivos, la industria de transformación es el sector más decisivo: la industria es el sector que funciona como generador del progreso tecnológico y como impulsor de la inversión productiva. El funcionamiento global de la economía depende de la suerte que corre el sector industrial. A partir de mediados de la década de 1970, a nivel nacional, la economía asume rasgos parasitarios en la medida que sectores improductivos acaparan partes significativas y crecientes del ingreso nacional generado, de la ocupación y las ganancias. La economía colombiana se terceriza, esto es, el proceso de crecimiento de la economía y la dinámica del mercado laboral son dominados por el sector de servicios (terciario) en el Producto Interno Bruto (PIB), principalmente a través del comercio, los servicios financieros, el transporte, el turismo y la “Administración pública, defensa y la seguridad social obligatoria”.
Para el año en curso, el sector primario de la economía contribuye con el 14,6 por ciento del PIB; el sector secundario aporta el 19,9 por ciento del valor agregado anual; las actividades terciarias concentran dos terceras partes de la economía. La estructura productiva moldea la oferta y demanda de trabajo en el mercado laboral; la fuerza de trabajo colombiana ocupada se distribuye de la siguiente forma, de acuerdo con los resultados de la Geih del mes de septiembre de 2025: 15 por ciento, sector primario; 19,3 en las ramas de actividad secundarias (“Industrias manufactureras”, “Suministro de electricidad, gas y agua”, y “Construcción y obras públicas”); y 65,7 por ciento de los trabajadores se concentran en las actividades terciarias.
Transiciones demográficas y economía moderna
Durante los últimos 80 años, la población colombiana se multiplicó 5 veces: 10,7 millones en 1947 y 53,2 millones en 2025 (gráfico 3). Para analizar la estructura y evolución del mercado de trabajo y la situación del empleo en el país es importante utilizar indicadores básicos como la tasa de participación global (la relación entre el número de personas económicamente activas y la población en edad de trabajar) y la tasa de ocupación (la relación entre el número de personas ocupadas y la población en edad de trabajar). Durante el período 1947-2025, la población ocupada creció 6,3 veces: 3,8 millones en 1947 y 23,9 millones en 2025.
La relación promedio entre la población ocupada y la población total es de 36 por ciento durante los 79 años analizados; durante lo avanzado del siglo XXI se registra un cambio significativo respecto al siglo anterior: la relación entre la población ocupada y la población total se estabiliza en un rango entre el 40 y el 47 por ciento. En efecto, las tasas de crecimiento demográfico registran tres fases diferentes: i) bajo crecimiento hasta mediados del siglo XX; ii) el crecimiento de la población se dispara en la década de 1960 cuando alcanzó una tasa de 31 por mil, la más alta que haya presentado el país en su historia, ésta explosión demográfica se mantuvo (aunque disminuyendo progresivamente) hasta finales del siglo XX; iii) desde comienzos del siglo XXI se observa la tercera transición: la población comienza a envejecer; un proceso que es acelerado, impulsado por la caída histórica en las tasas de natalidad (en 2025, la tasa de fecundidad llegó a 1,1 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo) y el aumento en la esperanza de vida a 78 años: para 2025 aproximadamente el 15 por ciento de la población colombiana tiene 60 años o más, y se proyecta que para 2050 una de cada cinco personas será adulto mayor; en conjunto tendrá significativas implicaciones sobre los sistemas de seguridad social y las políticas laborales.
Los rasgos característicos del desarrollo económico y social de Colombia en la segunda mitad del siglo XX fueron la industrialización y la terciarización del aparato económico y el mercado de trabajo, la urbanización, la transición demográfica, la revolución educativa y la ampliación continua y deficitaria de la actividad estatal (administración, regulación, intervencionismo, fiscalismo -impuestos y gasto público-). En este contexto se desarrolla el sector formal de la economía del país; este se define como aquel cuyo núcleo es la moderna producción capitalista. Para este sector ha sido diseñada toda la estructura de reglamentación económico-legales (laborales, tributarias, seguridad social, etc.) que rige actualmente. Al sector formal pertenece el empleo asalariado. En el período 1947-2025, el número total de población ocupada asalariada se multiplicó por 6,4 veces: dos millones en 1947 y 12,4 millones en 2025; en relación con la población ocupada, el promedio de participación de los trabajadores asalariados es de 52,4 por ciento; la tasa de incidencia del trabajo asalariado alcanza su mayor nivel durante el período de apogeo de la industrialización colombiana: entre mediados de las décadas de 1960 y 1980 con valores entre 58 y 62 por ciento respecto al total de la población ocupada. En los años 2024 y 2025, el trabajo asalariado aumentó de 50,8 a 51,8 por ciento.
Desempleo y trabajo informal
La tasa de desempleo global tiende a aumentar o a disminuir inversamente con el ciclo económico. La tasa de desempleo es la relación entre el número de personas que buscan empleo y la población económicamente activa (gráfico 4).
En Colombia, hasta mediados de la década de 1960 el desempleo no era un problema significativo: en el periodo 1950-1965 su tasa promedio fue de 3,9 por ciento; en el período 1966-2026 el promedio aumenta a 11,4 por ciento.
Es necesario diferenciar entre un desempleo estructural y un desempleo cíclico. El crecimiento económico colombiano ha tenido un comportamiento histórico moderado y una baja productividad del trabajo que contrasta con las transformaciones a ritmos acelerados del mercado laboral. El resultado de estas divergencias es un desequilibrio estructural del mercado de trabajo, expresado en la exclusión, la pobreza, la precarización, los bajos salarios y el desempleo crónico. Desde la segunda mitad de la década de 1960, azuzado por la “Gran Violencia” de mediados del siglo XX que desplazó forzosamente a millones de campesinos hacia las grandes ciudades, los desequilibrios estructurales no han desaparecido y en el año 2000 alcanzó el máximo nivel de 20 por ciento. Mientras el desempleo estructural obedece a desequilibrios de largo plazo entre la oferta y la demanda de trabajo, el desempleo de tipo cíclico halla sus raíces en la dinámica de la economía. Incluso en momentos de auge económico, las tasas de desempleo se mantienen siempre por encima del 8 por ciento lo que expresa un síntoma sobre los factores de tipo estructural que se hallan en el núcleo de esta problemática socio-laboral (población “sobrante” desde los intereses del capital). Los picos alcanzados en la tasa de desempleo (por encima del 8%) están más relacionados con la coyuntura económica o con las fluctuaciones del mercado de bienes y servicios, los salarios, la inflación y del ritmo de acumulación capitalista. En 2025, la condición de desempleo forzoso que afecta al 8,2 por ciento de la fuerza laboral alcanza el piso estructural histórico.
En el mercado de trabajo se distinguen dos grandes sectores, el formal y el informal. Entre los dos se registra fuertes relaciones, derivadas de una movilidad cada vez mayor entre ambas. Son distintos pero interconectados y complementarios. La población ocupada informal, según definición del Dane, son todos los asalariados o empleados que no cuentan con cotizaciones de salud ni pensión por concepto de su vínculo laboral con el empleador que los contrató. De igual forma, comprende a los trabajadores por cuenta propia y patrones o empleadores que hayan quedado clasificados en el sector informal, todos los trabajadores familiares sin remuneración y demás personas sobre las que no se dispone de suficiente información sobre su situación en la ocupación para ser clasificadas en las categorías anteriores.
Para el total nacional, en el trimestre móvil junio-agosto 2025 la proporción de personas ocupadas informales fue 55,2 por ciento, mientras que en el mismo trimestre del año anterior fue 56,0. En el total nacional, el 84,8 por ciento de la población ocupada que trabajaba en microempresas era informal, mientras que en empresas pequeñas fue 20,3. Por su parte, en la empresa mediana y empresa grande la proporción de ocupados informales fue: 5,1 por ciento y 2,4, respectivamente. Las microempresas y pequeñas empresas en Colombia representan cerca del 99.5 por ciento del total de empresas (incluyendo micro, pequeñas y medianas), generando aproximadamente el 79 por ciento del empleo y contribuyendo con entre el 35 y el 40 por ciento del PIB anual.
El promedio de trabajadores informales fue de 75 por ciento a lo largo del siglo XX. En lo transcurrido del siglo XXI la tasa de incidencia del trabajo informal desciende de 68,7 por ciento en 2001 (año a partir del cual se regularizan las mediciones de la informalidad por el Dane) a 55,2 en 2025 (Geih trimestre junio-agosto). El indicador de porcentaje de trabajo informal esta correlacionado significativa e inversamente4 con el porcentaje de población ocupada: -0,845 (cuando cae la población ocupada, se eleva la incidencia de la informalidad); también es significativa e inversa con la tasa de incidencia del trabajo asalariado: -0,758; con la tasa de desempleo la relación es positiva pero menos significativa, lo que expresa el carácter estructural de la informalidad en el mercado laboral colombiano.
En resumen, el trabajo informal en Colombia se relaciona de múltiples maneras con la economía moderna pero al margen de la normatividad, sus características que la diferencian del sector formal son: i) conexión económica y desconexión jurídica y política del sector formal; ii) los informales operan sin apoyo estatal y por fuera del derecho económico y laboral; iii) el sector informal comprende una variopinta gama de actividades que van desde la producción manufacturera, el comercio, los servicios y la comida callejera, hasta actividades subterráneas e ilegales; iv) la fuente de la demanda para el sector informal está constituido por la masa de salarios pagados en el sector moderno capitalista; v) el destino de la producción informal es el mercado interno, particularmente de los hogares populares; vi) el trabajo informal es una alternativa de “rebusque” y “sobrevivencia” para toda la fuerza de trabajo frente al amenazante desempleo; vii) el aumento general del nivel educativo de la población ha ido acortando las diferencias entre los trabajadores de los sectores formal e informal; viii) dentro del sector informal se diferencian dos subconjuntos de actividades: a) “precarias” (sin barreras de entrada, bajo nivel educativo, tecnologías obsoletas, baja calidad de la producción y demanda reducida; b) “dinámicas (barreras de entrada, su tecnología le permite responder con bienes y servicios de calidad ante una demanda elástica al ingreso, constituye una alternativa frente al empleo asalariado); ix) el sector informal actúa como un amortiguador de empleo en el país, mitigando el efecto de las recesiones sobre los trabajadores y los ingresos familiares.
Los cambios estructurales de la economía y la integración como país subordinado y periférico a las dinámicas de globalización pueden promover indirectamente la vulneración de los derechos humanos laborales; esto es, el conjunto de garantías y libertades que protegen al trabajador, como el derecho a un trabajo digno, a condiciones laborales justas, a un salario equitativo, a la seguridad social, al subsidio por desempleo y a la libertad sindical. El mundo capitalista se creó en la dependencia de un mercado internacional y siempre dependerá de ese comercio.
En paralelo, en la medida en que el crecimiento económico tienda a disminuir, las posibilidades de generación de empleo digno se reducen. A su vez esas menores posibilidades de generación de empleo conducen a aumentar la informalidad y deprimen los ingresos relativos de quienes trabajan en ese sector, lo que tiende a deteriorar la distribución del ingreso. La evolución de la economía colombiana, desde el segundo semestre de 2022, empezó a transitar una etapa de moderación.
Las luchas de clases condicionan la historia de las sociedades capitalistas. Los cambios en el régimen laboral expresan el conflicto jurídico entre los intereses de las clases. En Colombia, el panorama histórico ha estado acompañado de arduos antagonismos y enfrentamientos sobre los sueldos, salarios y tiempos de trabajo, las prestaciones laborales, la seguridad social y laboral, las negociaciones colectivas, las indemnizaciones y los derechos humanos laborales. Con los avances del régimen laboral en favor de los intereses de los trabajadores se observa, en paralelo, una tendencia creciente del empleo temporal, la tercerización laboral o “outsourcing” y la alta rotación de personal. La tasa de empleo permanente ha sido procíclica; por el contrario, la tasa de empleo temporal ha aumentado constantemente desde finales de la década de 1960. Como resultado para ello, en 1990 el 16 por ciento de la población asalariada tenía contratos temporales, actualmente, según la Encuesta Anual Manufacturera del Dane, el personal temporal representa el 24 por ciento de los puestos de trabajo.
En síntesis, el conjunto de derechos, garantías y libertades que protegen a la población trabajadora beneficia a una minoría, principalmente a los vinculados a grandes establecimientos donde la importancia y cumplimiento de las relaciones contractuales es mucho mayor que en los establecimientos más pequeños. De acuerdo con el informe de la Superintendencia de Sociedades para el año 2024, las 1.000 compañías más grandes del país representan el 69 por ciento del PIB nominal del país y aportan el 47 por ciento del empleo formal. La mayoría de estas 1.000 empresas pertenecen a conglomerados (grupo de empresas de diferentes sectores que operan bajo una única entidad matriz); también suelen ser multinacionales.
En Colombia, de cada 100 personas que integran la fuerza de trabajo, por lo menos 80 se encuentran en condición de desempleo, subempleo, informalidad o trabajo temporal; hecho que concuerda con los bajos ingresos de la clase trabajadora: el 68 por ciento de la población ocupada devenga menos de dos SML y el 40 por ciento de los jefes de hogar manifiesta que su hogar vive bajo condiciones de pobreza, según la Encuesta de Calidad de Vida 2024 del Dane.
La realidad hasta acá analizada invita a reformar la institución social del mercado laboral. De una parte, se requiere que proporcione seguridad en el empleo y los ingresos, garantice un trabajo digno y proteja los derechos humanos laborales; de otra, evitar caer en graves deficiencias del sistema económico como el desempleo estructural, la exclusión, la informalidad y el subempleo.
La realidad es que el mercado de trabajo colombiano vive una transformación acelerada. Las exigencias de un mercado de trabajo flexible, polivante y deslaboralizado (capacidad de realizar diferentes tareas o funciones en combinación con la flexibilidad y la ausencia de protección del derecho laboral) son la tendencia de la nueva organización y gestión del trabajo. Según sus promotores, esta combinación ofrece beneficios tanto para el trabajador como para la empresa, como una mayor eficiencia, adaptabilidad a los cambios y una mejor conciliación capital-trabajo. Para otros la flexibilización-polivalencia-deslaborización es sinónimo de contingencia, riesgo, incertidumbre, inestabilidad y precariedad. Es una dualidad que invita a que la economía política provea las recomendaciones que posibiliten la transformación del mercado de trabajo bajo la triple exigencia de: i) flexibilidad-polivalencia-globalización; ii) modelos de protección y seguridad social; iii) garantía de derechos humanos laborales.
1 Una encuesta de Fenalco indica que la reforma laboral está impactando negativamente a los empresarios, generando preocupación por el aumento de costos laborales, la reducción de empleo y el aumento de la informalidad. Un 35% de los encuestados prevé reducir su planta de personal, y muchos han ajustado horarios de operación, mientras que el 75% cree que la reforma está incrementando la informalidad en su sector.
2 Shaikh, Anwar. (2022). Capitalismo. Competencia, conflicto, crisis. Fondo de Cultura Económica, México, pp. 1056-1058.
3 La correlación estadística es una medida que describe la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables: indica hasta qué punto dos variables se mueven juntas, ya sea en la misma dirección (correlación positiva) o en direcciones opuestas (correlación negativa).
4 De acuerdo con el análisis de correlaciones, un valor del coeficiente cercano a 1 indica una fuerte correlación positiva (ambas variables aumentan juntas), mientras que un valor cercano a -1 indica una fuerte correlación negativa (una aumenta mientras la otra disminuye); un valor de 0 significa que no hay relación lineal entre las variables.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique edición Colombia y desdeabajo.






