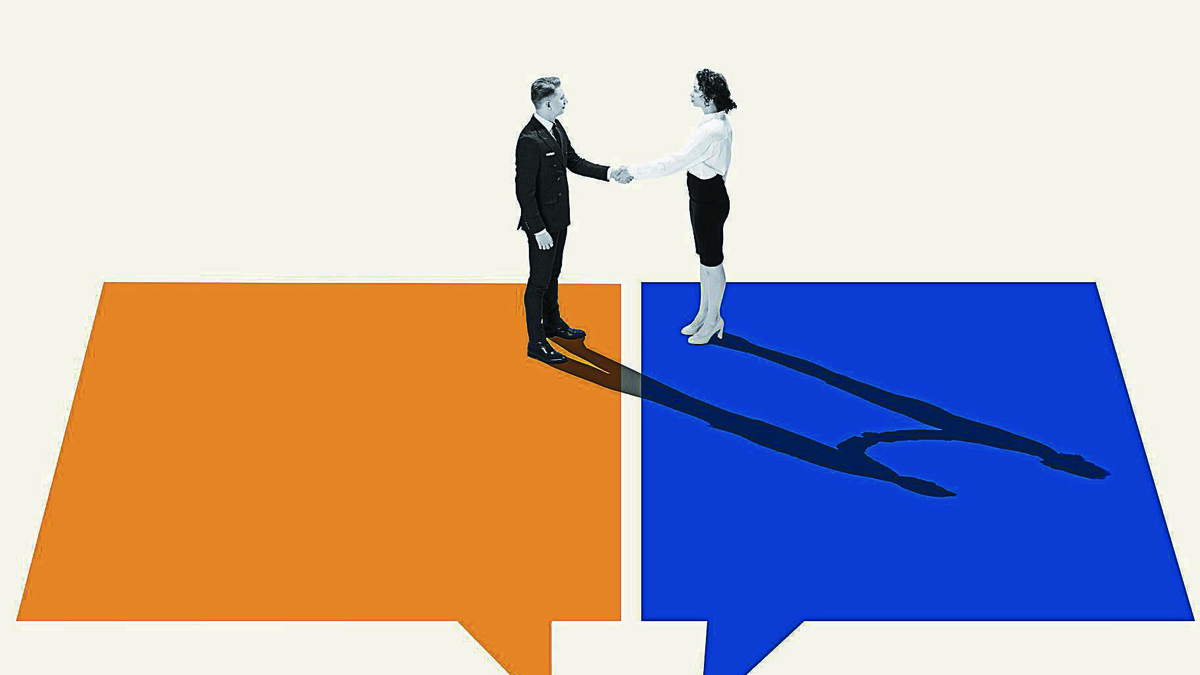En Valiente es Diálogo nos hacen una pregunta difícil y urgente: ¿podremos salir de la polarización en Colombia? O, dicho de otra manera, ¿podemos convertir la diferencia en una oportunidad para imaginar un futuro compartido?
LEA TAMBIÉN
En los últimos años hemos escuchado, en todos los tonos posibles, que el país está dividido. Y esto no es bueno, porque la polarización no es sólo una línea que separa opiniones, sino un clima emocional que destruye vínculos, que nos hace mirar a los demás con recelo y nos encierra en burbujas donde la empatía se marchita.
Hablar de polarización no es hablar de “ellos y nosotros”, sino de los sistemas -sociales, culturales y psicológicos- que dificultan la convivencia democrática en la sociedad.
polaridad ascendente
Nuestra última encuesta nacional sobre polarización en Colombia (2025), realizada junto con el Centro Nacional de Consultoría, confirma una tendencia inquietante: Colombia se ha polarizado más rápido que el resto del mundo y la región, alcanzando niveles particularmente altos.
Baste señalar que el 84 por ciento de los encuestados cree que el país está polarizado y tres de cada cuatro perciben esta división en su entorno más cercano. Cuatro de cada diez afirman que la polarización ha llegado incluso a su familia.
Lo que alguna vez fue un desacuerdo político es hoy una forma de relación cotidiana. Discutimos más pero escuchamos menos. Y cuando la conversación se convierte en canal, la palabra deja de ser puente y se convierte en muro.
La encuesta realizada este año abarcó a más de mil personas en 119 municipios. Queríamos ver la polarización no como un fenómeno abstracto, sino como una experiencia vivida en las calles, en los hogares, en las redes y en las instituciones. Medimos el autoritarismo, la apertura al cambio, la percepción de los demás, las cuestiones que dividen o unen y cómo el lenguaje da forma a nuestra relación con la diferencia.
Los resultados son elocuentes. La mayoría ve la política como un espacio fracturado, poblado por élites incapaces de llegar a un acuerdo sobre las principales cuestiones nacionales. Más que un área de soluciones, la política se ve como una fuente de conflicto que empeora la vida común y socava la confianza.
Aun así, la paradoja es clara: el 93 por ciento dice ser optimista sobre su vida personal, mientras que la mitad cree que el país va en la dirección equivocada. Somos una sociedad desesperada individualmente y desesperada en conjunto. Es como tener un corazón que late fuerte en un cuerpo social débil.
La mayoría se reconoce como alguien que actúa por razones nobles -familia, estabilidad, seguridad-, pero cree que otros lo hacen por intereses egoístas o políticos. Esta brecha entre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás alimenta la desconfianza, y la desconfianza es el combustible de la polarización. Como advierte Axel Honneth, cuando el reconocimiento mutuo se rompe, las sociedades pierden su “pegamento moral”.
Autoritarismo y miedo
La encuesta también muestra una marcada tendencia a valorar el orden y la disciplina por encima de la autonomía. El 66 por ciento cree que es más importante que un niño respete a los adultos que ser independiente, y el 63 por ciento apoya la militarización de las ciudades como respuesta a la inseguridad.
Estos datos sugieren que se prefieren soluciones sólidas ante la incertidumbre, lo que abre espacio para el autoritarismo que promete control donde falta confianza.
El fenómeno no es exclusivo de Colombia. Jennifer McCoy ha demostrado que la polarización extrema crea un “equilibrio negativo” donde el miedo reemplaza al pensamiento y la identidad política pesa más que los problemas reales. En nuestro caso, esta dinámica ha convertido el conflicto en identidad. Estar “de un lado” o “del otro” pesa más que los motivos que nos llevaron hasta allí.
A esto se suma una baja disposición a cambiar de opinión: sólo una de cada cuatro personas dice estar dispuesta a cambiar de posición ante nuevos argumentos. El 73 por ciento ha ocupado el mismo cargo político durante tres años. Discutimos más pero aprendemos menos. Y cuando nadie escucha, el diálogo se vuelve imposible.
El espejo del lenguaje
El lenguaje es el espejo más claro de la polarización. El 84 por ciento cree que los líderes políticos dividen más de lo que unen; El 74 por ciento cree que los medios contribuyen al problema; y el 81 por ciento señala que Internet aumenta el lenguaje agresivo.
La palabra, que debería servir al entendimiento, se ha convertido en seña de identidad. Lo que antes era un argumento ahora es un eslogan. Lo que antes era diferencia hoy es prejuicio. Etiquetas como petrista o uribista son utilizadas de forma peyorativa por la mitad de la población, y el 63 por ciento admite haber compartido declaraciones generalizadoras sobre políticos o empresarios.
Nos enfrentamos a una animosidad natural. Como advierte James Druckman, la polarización se profundiza cuando las palabras dejan de explicar y empiezan a atacar; cuando el lenguaje deja de ser una herramienta para entendernos y se convierte en un arma simbólica que divide.
Pero el lenguaje también puede ser una salida. El 95 por ciento apoya la educación en comunicación no violenta y el 76 por ciento cree que la polarización se puede reducir cambiando la forma en que nos hablamos entre nosotros. Los ciudadanos reconocen el problema y quieren ser parte de la solución.
“multicrisis”
En Colombia, la polarización no es sólo política sino relacional. Las personas están divididas no sólo por lo que piensan, sino por la desconfianza hacia quienes piensan diferente.
Las tensiones ideológicas se entrelazan con fracturas sociales, regionales y culturales, creando un escenario en el que el otro deja de ser un interlocutor y se convierte en un enemigo.
Lo que está en juego, como han demostrado Honneth, Taylor y Fraser, es una crisis de reconocimiento: la dificultad de mirar a quienes no tienen prejuicios. Esta falta de reconocimiento destruye la convivencia y convierte el conflicto en negación.
Desde Valiente es Dialogar hemos visto que esta crisis se manifiesta a todos los niveles: en la política, en las conversaciones familiares, en los medios de comunicación, en el trabajo y en el entorno digital. La polaridad permea donde se estructura la vida cotidiana. No es sólo la nación la que divide: parejas, amigos, colegas discuten. Y cuando el conflicto se vuelve personal, la democracia se debilita.
El costo de una fractura.
El 86 por ciento cree que la polarización ha reducido la confianza entre los ciudadanos y el 70 por ciento cree que ha reducido la capacidad del gobierno para tomar decisiones.
Ocho de cada diez lo asocian con un impacto negativo en la seguridad y la consolidación de la paz, y más de la mitad perciben una mayor discriminación social y económica.
La polarización no es un fenómeno retórico: tiene consecuencias reales. Empeora la cooperación, paraliza la acción pública, destruye la empatía y socava la gobernanza.
Delia Baldassarri señala que las sociedades no se polarizan eliminando las diferencias, sino aprendiendo a trabajarlas de manera constructiva. Esa es la misión: convertir el conflicto en oportunidad.
Una señal de esperanza
A pesar del diagnóstico, hay señales alentadoras. La sociedad colombiana posee un enorme capital emocional. El 93 por ciento que sigue creyendo en sus vidas y en su futuro es una reserva de esperanza. Como nos recuerda Jennifer McCoy, incluso en contextos muy divididos, las sociedades pueden emerger de un “equilibrio negativo” si encuentran formas de cooperación que reduzcan la amenaza.
Ese es el punto de partida: fortalecer los vínculos locales, restaurar la confianza entre las personas y restaurar las narrativas de pertenencia común.
La polaridad existe en las relaciones y en las relaciones puede empezar a revertirse. En Valiente es Dialogar hemos visto que cuando se crea un espacio seguro y sostenible, donde las personas pueden hablar sin miedo a ser juzgadas, surge algo poderoso: la posibilidad de conocerse en el otro.
Hemos visto a agricultores hablando con empresarios; líderes religiosos con defensores de derechos humanos; jóvenes con ex soldados. En estos encuentros, la diferencia deja de ser una amenaza y hay que aprenderla.
Del shock al conocido
La polarización no es un estado: es un proceso. Nace de las emociones (miedo, ira, desconfianza) pero puede transformarse a través de nuevas experiencias relacionales. Por eso sostenemos que el diálogo no es una técnica sino una ética. Una ética que recuerde, como dice Druckman, que la democracia se mide no sólo por la fortaleza de sus instituciones sino por la calidad de su diálogo.
Responder no significa buscar la unanimidad o diluir las diferencias. Significa aprender a estar en desacuerdo sin romper vínculos. Como sugiere John Paul Lederach, se trata de recuperar la “imaginación moral” que nos permite ver al otro como parte de un mundo compartido, incluso cuando no comparte nuestras ideas. Desde esa perspectiva, el diálogo es una forma de fomentar la democracia. Una sociedad que no habla se desintegra. Y una sociedad dividida pierde su capacidad de construir el futuro.
Salir de la polarización no depende únicamente del Estado o del liderazgo político. Depende de todos. Comienza en los barrios, en las escuelas, en las universidades, en las empresas, en las organizaciones religiosas, en los medios de comunicación, en las familias. Y comienza cuando decidimos escuchar antes de etiquetar; cuando preguntamos antes de juzgar; cuando reconocemos que ninguna democracia puede sostenerse sobre el desprecio mutuo.
En Valiente es Dialogar creemos que la cultura del diálogo debe entenderse como un bien público, una infraestructura cívica tan esencial como la educación o la salud. Promoverlo no es puerilidad: es pragmatismo democrático. Y en ese camino, quizás la tarea más urgente y valiente de nuestro tiempo sea hacer de la diferencia una oportunidad.
MYRIAM MÉNDEZ MONTALVO
Argumentos públicos
*Fundador de Valiente es Dialogar. Magíster en Administración Pública y Edward Mason Scholar de la Universidad de Harvard.