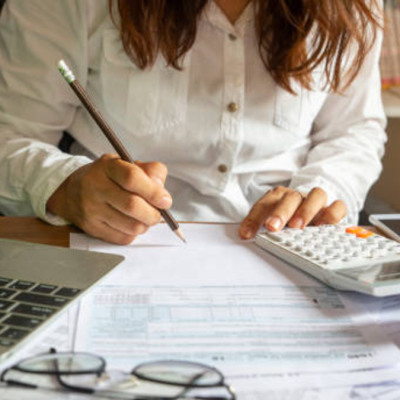El 14 de febrero, en la Asamblea Nacional de Política Económica y Social, se aprobó el Conpes 4143. Este importante documento busca sentar las bases para una política de atención que plantea: “Asegure la responsabilidad de satisfacción eficiente que cuidar en buenas circunstancias”. Además, se reconoce y fortalece las formas y prácticas sociales comunes del cuidado, especialmente de los agricultores y las nacionalidades, como el pilar esencial que sostiene la vida en comunidad.
Cuidar no es solo un acto, sino que se presenta como un requisito moral y estético. Esta dimensión es fundamental para la responsabilidad y la protección, tanto de los seres humanos como de los seres no humanos. Nos permite reconocer nuestra relación con las criaturas con las que interactuamos y de las que cuidamos. Al mismo tiempo, nos recuerda que no existimos en aislamiento, un punto subrayado por la filósofa Judith Butler.
Tras un extenso proceso de consulta que involucró a diversas comunidades y expertos en la materia, y ante las constantes críticas a las instituciones —particularmente aquellas relacionadas con el origen étnico—, el documento Conpes se convierte en un compendio de esperanzas y demandas que busca revivir las expresiones de vida en el núcleo de nuestras comunidades.
Bienestar. Foto:Istock
Con estos procesos, que abren muchas perspectivas y contribuciones, el presidente Gustavo Petro y el vicepresidente Francia Márquez continúan las disposiciones del Programa Nacional de Desarrollo “El Imperio de la Vida de Colombia,” así como con la Ley 2281 de 2023, que establece el Ministerio de Igualdad e Igualdad de Género. Esta ley confirma, en su Artículo 6, que se debe crear un sistema de atención integral, donde los servicios, regulaciones, políticas y medidas técnicas están formuladas para responder a las necesidades de cuidado y responsabilidad social entre el sector privado y la sociedad civil.
Cinco ‘r’
El establecimiento del sistema nacional de atención tiene como fin Identificar, distribuir, reducir, simbolizar y recompensar la atención, tanto remunerada como no remunerada, mediante una comparación entre el Estado, la sociedad civil, las comunidades y el sector privado.
El propósito de este sistema es enfatizar que, aunque todos necesitamos atención, las obligaciones de cuidado pueden ser fuente de una desigualdad considerable que comienza dentro de cada hogar colombiano. Históricamente, han sido las mujeres quienes han asumido la carga principal de esta responsabilidad.
En el país, dieciséis millones de personas requieren atención diaria para subsistir. De estas, siete millones son mujeres, lo que equivale a una de cada cuatro, dedicadas a cuidar de niños, personas enfermas, discapacitadas o mayores, y lo hacen sin una compensación económica.
Ante esta situación, se busca que el sistema se consolide a través de la interacción entre los gobiernos, ministerios y autoridades locales, comprometiéndose a desarrollar proyectos y operaciones específicas, asegurando que la atención se proporcione con dignidad.
Este sistema está diseñado para promover el apoyo a la vida dentro de un marco multinacional y multicultural y busca reafirmar que el cuidado es un derecho fundamental. Además, colabora en la transformación de los factores culturales que perpetúan la desigualdad en la planificación social del cuidado y el trabajo doméstico. Los fundamentos para la implementación del sistema radican en fortalecer la capacidad del Estado para atender las necesidades de quienes ya deben ser reconocidos como cuidadores.
Para el desarrollo de esta política y sistema, se han acordado recursos de diversas partes, $25,655 millones, la mayoría proveniente de aportaciones diversas.
Aunque la realidad exige que la creación del sistema nacional del gobierno se base en un extenso proceso de participación y la aprobación del documento Conpes 4143, su establecimiento también ha sido resultado de una lucha política impulsada por organizaciones feministas, comunidades ancestrales y normativas reguladoras. Este esfuerzo ha abierto caminos para organizar una agenda general centrada en el cuidado de la vida, impactando visiblemente en diversos ámbitos: económicos, sociales, políticos y culturales.
El camino recorrido
En Colombia, la tarea consiste en considerar las prioridades de la agenda pública, un resultado que ha sido fruto del conocimiento producido por los movimientos feministas y la lucha de los sindicatos. Las decisiones de algunos concejales locales han facilitado el reconocimiento y distribución del trabajo de cuidado, involucrando al mundo académico y estableciendo estándares que han pavimentado el camino hacia una comunidad enfocada en el cuidado integral de la vida.
Podemos rastrear la primera iniciativa reguladora relacionada con la agenda del cuidado al período del gobierno de Antanas Mockus como alcalde de Bogotá, entre 2001 y 2003. Durante ese tiempo, se promovió una atención que priorizaba el medio ambiente.
Otro aspecto significativo fue la promulgación de la Ley 1413 de 2010, que tenía como objetivo controlar la economía del cuidado, buscando medir la contribución de las mujeres al desarrollo económico y social del país. Esta ley se apoya en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada cada tres años, la cual ha visibilizado el impacto económico del trabajo no remunerado que se le atribuye a las mujeres. Las autoras principales de esta propuesta fueron Cecilia López y Gloria Inés Ramírez.
El tercer periodo corresponde a la creatividad promovida por feministas en la mesa de trabajo en 2011 y la economía de cuidados intersectoriales en 2014, que han buscado su singularidad mediante objetivos comunes: promover el desarrollo de las economías femeninas, visibilizar las contribuciones a los métodos de atención en el país y abogar por políticas que aborden las desigualdades de género, transformando la vida de las mujeres. Esto no solo permite que las mujeres retomen el control sobre sus vidas, sino que también evidencia cómo el cuidado de la vida común se convierte en una práctica de resistencia frente a la muerte y la destrucción de nuestros territorios.
De estas propuestas surgió el compromiso de establecer un sistema nacional básico en los planes de desarrollo de 2014-2018 y 2018-2022. Sin embargo, durante estos gobiernos, Juan Manuel Santos e Iván Duque, no se evidenció un progreso considerable.
Hoy en día, hay una mesa de trabajo que aborda el programa de atención en varias áreas del país.
La cuarta ausencia notable se presenta en la Declaración 902 de 2017 sobre el Tratado de Paz entre el gobierno y el FARC-Pep, donde se abordan las acciones necesarias para implementar mejoras en las zonas rurales, especialmente en lo que respecta a acceso y estructura. Esta declaración reafirma que se debe dar prioridad al acceso y formalización de tierras, así como a apoyar a los agricultores, cabezas de familia y viudas, reconociendo la economía del cuidado como una parte fundamental del rol de las mujeres.
Por último, la quinta ausencia se refiere a las propuestas de concejales locales para desarrollar un sistema de atención que lo reconozca como un trabajo, buscando desarticular la violencia de género y fortalecer las políticas sociales. Es importante resaltar la experiencia de Bogotá en el establecimiento de un sistema distrital.
Finalmente, como se especifica en el documento Conpes 4143, la lucha de los movimientos campesinos y las naciones indígenas busca integrar un concepto inseparable de cuidado hacia sus ancestros, considerando esto vital para su supervivencia física y cultural.
Vicisitudes
El sistema de atención actual enfrenta numerosos desafíos en términos de políticas y estándares. Políticamente, se observan tensiones entre el presidente Petro y el vicepresidente Márquez, particularmente respecto a la dirección del Ministerio de Igualdad de Género, el cual encabeza el sistema. Esta situación incita a quienes han trabajado arduamente desde diversas plataformas durante años a proteger y avanzar en la implementación del sistema. Es fundamental estar alerta y defender este legado de nuestra lucha feminista.
En cuanto a los estándares establecidos, es crucial mencionar que a partir de 2026, el ministerio no podrá continuar desarrollando sus funciones. Esta situación es el resultado de la sentencia 161 del Tribunal Constitucional de 2024, la cual declaró ciertas acciones como impopulares, de acuerdo con la Ley 2188 de 2023. No obstante, el tribunal ha decidido postergar los efectos de esta inconsistencia hasta el año 2026, permitiendo que la ley sea aprobada por el Parlamento, un proceso que aún no ha avanzado.
Como mujeres que buscan salvaguardar la vida en medio de un contexto de incertidumbre y violencia, donde el cuidado se convierte en un acto de resistencia, el cuidado de la vida y del planeta debe ser un compromiso colectivo de toda la humanidad.
Agela María Robledo
Razón oficial (**)
Ex representantes del departamento y ex Decana de Psicología en la Universidad de Javeriana. (**) La razón del público es un centro que no se opera con fines de lucro que pretende ser los mejores expertos en la toma de decisiones de Colombia.