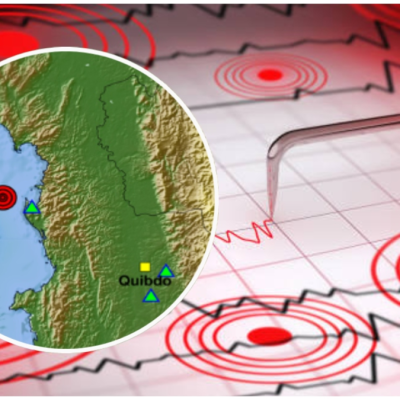El cuidado con el que Nixon Peñalosa trataba su planta de maracuyá era incluso motivo de burla en Pueblo Seco. La mata llevaba tres meses en su poder y creció vigorosa hasta ese fatídico viernes de abril en el que su dueño desapareció. Al igual que la mayoría de sus vecinos de la vereda, se dedicaba a la ganadería y a la agricultura, especialmente al cultivo de cacao, pero también era miembro de la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto.
LEA TAMBIÉN
Todos se conocían entre sí, pues el caserío no superaba las 30 casas. Se reunían en la cancha a las seis de la tarde para jugar un partido de fútbol y charlar con tinto en mano. Los fines de semana, algunos se encontraban en la Iglesia Cuadrangular, que Jaime Caicedo construyó con tablas de madera, y otros viajaban a Calamar, a la Iglesia de la Alianza. Más que una comunidad, eran una congregación. Pero eso fue antes de la tragedia.
Lugar del atentado en Cali del 21 de agosto. Foto:AFP
Tras más de tres meses desaparecido, junto con otros siete de sus amigos y compañeros de culto que también fueron raptados, fueron hallados en una fosa común sus cuerpos sin vida y con visibles señales de maltrato. Se trató de Jesús Valero, Isaíd Valero, Óscar Marín y Nixon, quienes participaban en la junta de acción comunal; así como Marivel Silva, Isaí Gómez, Maryuri Hernández y James Caicedo, quienes eran líderes de la iglesia cristiana.
LEA TAMBIÉN
El violento final que dieron a sus vidas las disidencias de las Farc, acusándolos sin prueba alguna de pertenecer al Eln solo por haber llegado cinco años atrás desde Arauca, dejó desoladas no solo a sus familias, sino a toda una comunidad que ahora está en riesgo de desaparecer. Tras la masacre, la mitad de sus habitantes se fue y la cancha de Pueblo Seco, que alguna vez fue sinónimo de encuentro y familia, ahora tiene el pasto sin guadañar; las iglesias, antes llenas de cantos, ahora son refugios del silencio y la planta de maracuyá murió hace meses esperando que su cuidador volviera a regarla y atenderla. Pero este no es un caso aislado, las masacres en Colombia cada vez roban más vidas de colombianos en una crisis de seguridad que parece no dar tregua.
Los años más críticos
Entre enero y agosto de 2025 se registraron 60 masacres en Colombia, con un saldo de 204 víctimas, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa. Estos números reflejan un incremento frente al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 49 casos y 173 víctimas, una variación del 22 % en el número de masacres y del 18 % en el de víctimas. Es decir, en promedio, entre enero y agosto de 2025 en Colombia se han presentado casi dos masacres por semana y han muerto seis personas semanalmente en este tipo de hechos violentos.
Masacre en Cali, la ciudad con más víctimas por homicidios colectivos en Colombia. Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE. Autor: JUAN PABLO RUEDA
Si se hace una comparación del número de masacres por año entre 2016, cuando fue firmado el acuerdo de paz con las antiguas Farc-EP, y 2024, el número de masacres en Colombia muestra una tendencia creciente con variaciones importantes, las cuales dependen de la entidad que hace el conteo. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró un incremento marcado desde 2016, cuando reportó 4 casos, hasta alcanzar un pico en 2021 con 96 masacres. A partir de 2022, cuando el Ministerio de Defensa comenzó a publicar cifras oficiales, los registros se estabilizaron cerca de las 100 masacres, aunque en 2024 bajaron a 76. La ONU, que solo verifica casos confirmados, muestra un comportamiento similar, con un máximo de 98 en 2023 y una reducción a 72 en 2024.
LEA TAMBIÉN
Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) maneja cifras más bajas, aunque también reflejó un aumento en 2020 con 30 masacres y luego una caída progresiva hasta 14 en 2024. El Ministerio de Defensa, en su corto periodo de reporte, registró 93 masacres en 2022, 100 en 2023 y una baja a 87 en 2024. Las diferencias entre las cifras de las distintas entidades evidencian la falta de un consenso metodológico sobre cómo monitorear las masacres en el país.
Para entender qué se considera como masacre y qué no, existe un debate sobre si estas se catalogan desde tres personas, ya que esto es entendido como un hecho masivo. Jairo Libreros, profesor de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado, consultor y analista político, manifestó en entrevista con EL TIEMPO que esto no es una regla nacional, sino un acuerdo de las Naciones Unidas desde antes del cambio de siglo: “Todos los estándares de seguridad o derechos humanos obedecen a estudios científicos que hacen recomendaciones, y cuando la comunidad internacional las acepta, se estandariza. Ese es el caso de tres o más personas para las víctimas de una masacre, entre otros requisitos”.
LEA TAMBIÉN
Algunos gobiernos, en desacuerdo con el término de masacres, han llamado a estos casos ‘homicidios colectivos’, un término que reside en el Código Penal y que se ha catalogado como impreciso. Siendo así, el número de tres personas es la cifra universal al referirse a estos casos. Un ejemplo es la Convención de Palermo, donde se ha denominado a las agrupaciones criminales como la asociación de tres o más personas; al igual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que la agrupación de tres o más individuos permite crear el concierto para delinquir.
Valle del Cauca, en alerta
Entre enero y septiembre de 2025, el Valle del Cauca se consolidó como el departamento más golpeado por las masacres en el país, con 13 hechos que representan el 22 % del total nacional, de acuerdo con el informe de Indepaz. Una de las más violentas fue el pasado 21 de agosto, cuando un atentado con cilindros bomba de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Cali dejó un saldo de seis muertos y más de 90 heridos. Los explosivos impactaron cerca de la base Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea, en el ataque más grave contra una capital en seis años, y que dio cuenta de la fuerza y la capacidad logística de las disidencias, particularmente del frente ‘Jaime Martínez’, en el suroccidente del país.
Nueva masacre en Cali. Foto:Archivo particular
Antioquia y Norte de Santander también aparecen como focos críticos de violencia, con 9 y 8 casos respectivamente, lo que equivale a más de una cuarta parte de las masacres registradas en Colombia durante este año. Cauca, Bogotá y La Guajira también figuran en el mapa de esta tragedia, con entre 3 y 5 hechos en cada territorio. En total, el país acumula un saldo de 59 masacres en lo corrido del año, a corte de ayer, de acuerdo con el instituto.
El mapa de las masacres en Colombia entre enero y septiembre de 2025 muestra que los centros urbanos más grandes han sido escenario de este tipo de violencia. Cali y Bogotá concentran el mayor número de casos, con tres masacres cada una, lo que evidencia que la problemática no se limita a zonas rurales ni a corredores históricos del conflicto armado.
LEA TAMBIÉN
Para el profesor Libreros, estos actos han pasado de ser multitudinarios y alejados de las ciudades principales a tener un interés en las estructuras armadas con el objetivo de urbanizar sus actividades criminales, en un intento por controlar lo que han denominado el ‘narcomenudeo’, a través de actos delictivos como intimidaciones, asesinatos selectivos y masacres a integrantes de pequeñas bandas dedicadas al microtráfico, para ejercer control en las zonas y doblegarlos de modo que trabajen directamente con ellos.
EL TIEMPO le preguntó a Leonardo González, director de Indepaz, sobre el aumento de actos delictivos en zonas urbanas como Cali, Bogotá y Barrancabermeja, y concuerda en que “esto ocurre por el incremento en la tercerización de las bandas locales por parte de los grupos armados organizados; están tercerizando sus trabajos en las ciudades, especialmente para el trabajo en microtráfico, en el reclutamiento forzado y otro tipo de acciones”.
Habitantes de la zona rural de Calamar en Guaviare pidieron que cese la violencia en la región. Foto:Mauricio Moreno
Frente al debate de quiénes son los principales autores de estos crímenes, se identifican como común denominador a los Grupos Armados Organizados (Gaos), como el Eln, el ‘clan del Golfo’, las disidencias de las Farc, entre otros, los cuales están estrechamente relacionados con el narcotráfico. Así mismo, en las ciudades, las bandas criminales tienen gran incidencia en este tipo de hechos violentos. De ahí que Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), diga que las masacres suceden en territorios de grupos armados criminales; sin embargo, “eso no quiere decir que la gran mayoría de las masacres o de las víctimas estén involucradas en situaciones de crimen”.
Otros municipios también se han convertido en focos de repetición. Barrancabermeja y Tibú registraron dos masacres cada uno, reflejando el peso de economías ilegales y de grupos armados en esas regiones. A ellos se suman Jamundí y Buga, en el Valle del Cauca, con dos masacres cada uno, lo que confirma que este departamento es el epicentro de la violencia colectiva en el país. En contraste, la mayoría de los municipios reportan un solo caso, pero la reiteración en ciertos territorios marca un patrón que preocupa por la continuidad y expansión del fenómeno.
¿Volvimos a los años 90?
Según el experto Jorge Restrepo, en Colombia el conflicto armado ha ido cambiando exponencialmente con los años. “En los años 90, las masacres tenían que ver con la disputa entre las hoy extintas Farc, también conocidas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que utilizaban esta forma de violencia para ejercer control territorial sobre las regiones, por medio de desplazar a la población y afectar las regiones que habían estado bajo su presencia”.
Este es el lugar donde se registró la masacre en Puerto Colombia, que dejó tres muertos. Foto:Redes sociales
El Centro Nacional de Memoria Histórica se refirió a esta época como “una guerra de masacres”, en la que un grupo cometía un homicidio colectivo y luego otro le respondía con otro aún peor, siendo siempre la población civil la perjudicada por estos hechos de violencia.
Esto marca una diferencia con el concepto de masacre que hay ahora, pues en esos años asesinaban a grupos de más de treinta personas aproximadamente en un mismo lugar, que podía ser incluso un municipio entero, y se cometían otras acciones que atentaban contra los derechos humanos de los pobladores.
“Torturaban personas y violaban mujeres; era una acción de terror y de zozobra contra la población, que incluso llegaba a durar varias horas o varios días”, explica Leonardo González, director de Indepaz.
LEA TAMBIÉN
Una de las más infames sucedió el 2 de mayo de 2002,en el municipio de Bojayá, en el Chocó, cuando se vivió una de las tragedias más dolorosas del conflicto armado colombiano. Ese día, cerca de 80 personas, entre ellas 48 menores de edad, murieron cuando guerrilleros de las Farc lanzaron un cilindro bomba contra la iglesia de Bellavista, en medio de un enfrentamiento con paramilitares de las Auc. En el templo se refugiaban decenas de habitantes que buscaban escapar del fuego cruzado, creyendo que al estar en suelo santo iban a estar a salvo de quedar en el fuego cruzado de ambos grupos armados.
La masacre de Bojayá se convirtió en un hito de la degradación del conflicto armado y puso en evidencia las falencias del Estado en su deber de proteger a las comunidades más vulnerables de la región del medio Atrato: afrodescendientes e indígenas que cargan hasta hoy con las heridas de aquel hecho.
En la actualidad, se mantiene, por parte de las estructuras criminales, la intención de generar terror para ejercer control territorial, pero las masacres tienden a tener menor magnitud. “Máximo de 12 personas muertas hemos visto en los últimos años, en el caso de Nariño con los estudiantes, en el caso de los niños en el Valle del Cauca o en Putumayo”, recuerda González.
Víctimas de masacre en discoteca en Popayán. Foto:Archivo particular
Aun así, para Jorge Restrepo, director del Cerac, la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre la política de ‘paz total’ ha permitido que estos crímenes debiliten el poder del Estado y su legitimidad. “Muestra la incapacidad de la Fuerza Pública y el aparato de justicia de intervenir en las disputas de los grupos armados que están detrás de esto, mientras que los grupos armados reflejan su capacidad de afectar la seguridad en las regiones”, asegura.
LEA TAMBIÉN
Por su parte, González propone algunas medidas que las autoridades podrían tomar para disminuir las masacres: “A corto plazo, se puede empezar por fortalecer las medidas de autoprotección de las comunidades, de las guardias indígenas y de las cimarronas. A mediano plazo, se podría implementar el acuerdo de paz, especialmente el punto que tiene que ver con seguridad y el relacionado con los motores de la economía del conflicto”.