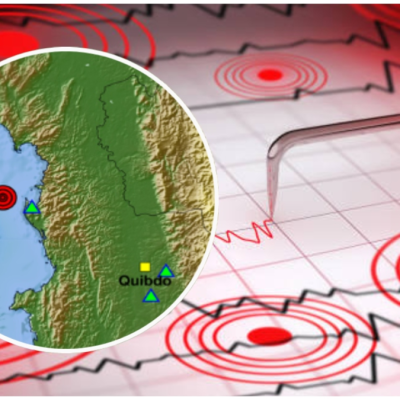Es una ironía –la ironía del conocimiento científico– que, habiéndome dedicado varios años a estudiar los movimientos sociales, me resulte tan complicado comunicarlo con un lenguaje abierto, dispuesto para personas que no habitan el estrecho espacio de una comunidad científica. Me pasa con mucha frecuencia, así no tenga que comunicarme por fuera de la academia, como llamamos a los muros físicos y simbólicos del ámbito universitario. Suelo escribir solo al final, cuando he meditado lo suficiente sobre el orden de las ideas, el tono, la palabra precisa, en fin. En medio de la meditación, suelo encontrarme con un chispazo: un acontecimiento, usualmente cotidiano, que me permite conectarlo todo. Un meme fue el chispazo en esta oportunidad.
En los tiempos que corren los memes son la expresión de lo cotidiano. Una cotidianidad que, antaño, habitaba en la banca de un parque, una simple caminata o un programa radial. Pues bien, navegando en las movedizas dunas de Instagram, me topé con un meme particular, una caricatura que, por caricatura, expresa una dimensión de la realidad que, con dificultad, podría expresarse de otra manera. La publicó un perfil cuyo propósito es producir y divulgar información sobre marxismos, Marxismo Ilustrado es su nombre, contiene una tipología de marxistas.
El meme ubicó 8 tipos, todos estereotipados: cualquier persona que haya andado algún pasillo de lo que llamamos izquierda, seguro ha visto alguno. Este meme es peculiar: plantea, en todos los tipos, una brecha profunda entre teoría y práctica. El primer tipo, el ortodoxo, no acepta cambios ni actualizaciones en el marxismo clásico. El académico, el segundo, ha leído toda la obra de Marx y sus comentaristas, pero no ha habitado ningún espacio organizativo. El nostálgico, el siguiente, añora la réplica de la experiencia estalinista en su país. El estudiante, en seguida, desea la revolución –sin mucho esfuerzo–, se educa con memes y asiste a todas las asambleas. El activista, que desea quemarlo todo, está en todas las marchas, nunca en su casa ni con su familia. El burócrata, defiende con denuedo la implosión del sistema desde la acción legal. El sindicalista, defensor de toda causa obrera –sobre todo de la suya– y reformista por antonomasia. Finalmente, el político, que renunció a la revolución y, eventualmente, a Marx.
Las izquierdas, el autoritarismo y la ortodoxia
El estereotipo es una reducción al absurdo de la realidad y, aunque con carácter inmutable, es también la realidad. Quiero decir: aunque solo es una caricatura, estos tipos provienen de la realidad, seguramente con hibridaciones y posiciones menos extremas. Son una fotografía de las izquierdas, en términos de sus derivaciones autoritarias, ortodoxas, poco creativas y del cierre de filas a la diversidad subjetiva. Hemos visto florecer una diversidad de izquierdas en toda América Latina, a partir del ascenso de los gobiernos progresistas en la región y de los efectos que dejaron a su paso.
Néstor Kohan, Cornelius Castoriadis y Ernesto Laclau, para mencionar solo algunos nombres, nos mostraron que la denominación ortodoxa del marxismo se refiere a una interpretación unitaria y cerrada de la obra de Marx. La ortodoxia nos indica que el proletariado es el –único– sujeto histórico revolucionario, definido solo por su posición en el sistema económico. En esta perspectiva priman las definiciones, a priori, del proletariado y de los procesos de emancipación social. Con esto sobre la mesa, un proletario es, en concreto, un hombre -blanco o mestizo-, asalariado, sindicalizado y comprometido -que subsume su individualidad, por completo, en la organización.
Desde esta versión del proletariado, el partido y el sindicato son el único crisol que puede contener las dinámicas de emancipación: orientan la línea discursiva -con frecuencia sin lugar a réplica-, determinan el potencial revolucionario de los sujetos -usualmente hombres- y suelen tener dirigencias con vocación de permanencia. Este esquema organizativo suele ser una réplica exacta de la experiencia soviética, maoísta o cubana, según sea el caso. Leonardo Padura nos ha mostrado que esta es, entre otras, la motivación de sus críticas al régimen cubano. Las purgas estalinistas y los juicios colectivos en la Unión Soviética son una prueba histórica de esta avanzada. Otros marxismos, críticos y heterodoxos, fueron llevados al ostracismo o reprimidos brutalmente: de esto nos podemos enterar por Milovan Djilas, Milan Kundera, entre otros.
Los rasgos autoritarios y ortodoxos de la izquierda tienen una expresión en Colombia. En la segunda década de este siglo las izquierdas ecuatorianas reeditaban a Joaquín Gallegos Lara y Eloy Alfaro, las argentinas exploraban el republicanismo para traerlo a tiempo presente, mientras que las bolivianas traían a la contemporaneidad a René Zavaleta e irrumpía con fuerza Silvia Rivera. En Colombia, en el entretanto, la experiencia de Ignacio Torres Giraldo y María Cano, además de la obra de Gerardo Molina, por ejemplo, son usados con pretensiones de erudición y encerrados en aulas.
La imagen que nos provee el movimiento estudiantil colombiano es muy ilustrativa, en este sentido: la situación de las mujeres en 1971 –subordinadas por su escaso potencial revolucionario, para usar los términos de la época– y 2011 no es significativamente distinta. Diversas subjetividades fueron aisladas, cuando menos, desde la segunda mitad del siglo XX: feminismos, diversidades sexuales, diversidades étnicas, ambientalismos y pacifismos.
Con la firma del acuerdo de paz se han presentado cambios paulatinos. Las organizaciones sociales que se constituyeron desde entonces fueron haciendo agua gradualmente. Mujeres, principal, aunque no exclusivamente, reclamaron con vehemencia su lugar político. No es para menos: desde la década de los años ochenta las mujeres tomaron la posta para enfrentarse a la subordinación a la que fueron sometidas –no en vano el movimiento de mujeres se declaró feminista en Bogotá, a mediados de esta década. Ellas nos han permitido comprender que la contradicción expresada en el seno del mundo del trabajo es necesaria pero no suficiente; nos mostraron otras formas de opresión, otras experiencias de insubordinación, otros lugares de enunciación.
Los años ochenta fueron un momento histórico clave en la región. El movimiento obrero latinoamericano entró en una suerte de decadencia, emergió el movimiento feminista y nuevas demandas ocuparon la experiencia de insubordinación: autonomía frente al Estado, independencia de las estructuras partidarias, democratización interna de las organizaciones políticas y el territorio como reivindicación étnica y ambiental. En este contexto surge y se desarrolla la agroecología, en Colombia y en la región.
El movimiento agroecológico
La agroecología es una ciencia híbrida que pretende la transformación del sistema agroalimentario, lo que implica una transformación de las relaciones ambiente-cultura, en el marco de la producción de alimentos. Se expresa en una dimensión técnica –agronómica, si se permite–, cuyo campo de acción está en las fincas; en una dimensión científica -sustentable- que pretende cambios profundos en la relación humanidad-naturaleza; y, en una dimensión política, como movimiento social.
La dimensión política de la agroecología –el movimiento agroecológico– ha evolucionado en medio de características propias y distintivas. Surgió ligado a los ambientalismos –no a la experiencia proletaria u obrero-campesina–, con los efectos profundos que produjo entre los años sesenta y ochenta, en toda América Latina. En este periodo se editó por primera vez La primavera silenciosa, de Rachel Carson, el primer informe del Club de Roma, denominado Los límites del crecimiento. Entre los años sesenta y mediados de los ochenta, su adhesión a la izquierda regional fue marginal: no destacaron sus reivindicaciones marxistas ni proletarias.
Por el contrario, la experiencia agroecológica fue surgiendo, sin prisa pero sin pausa, desde finales de los años setenta, de la mano de universidades, ONG, campesinos, estudiantes. Desde sus orígenes, la experiencia agroecológica ha sido diversa, incluyendo acciones estatales particulares, como la fundación del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables –Inderena–, en 1968. A partir de los años noventa, la agroecología se expresó en la narrativa de las agriculturas sustentables, incorporando a la producción de alimentos tecnologías tradicionales –en contraste con las tecnologías intensivas en capital de la gran agricultura industrial–, el bienestar de la población campesina y religando los ritmos ecológicos del entorno.
Solo a partir de 2010, el movimiento agroecológico estrecha sus lazos con organizaciones campesinas, algunas ligadas a la lucha por la tierra y otras a la reforma agraria. Esto es clave: las luchas campesinas tradicionales no necesariamente tienen encuentros ideológicos ni prácticos con el movimiento agroecológico. Esta brecha existe y puede explicarse a partir de la intensa pobreza rural, particularmente campesina. En el sentido común reposa una idea que relaciona la productividad con la agricultura industrial y la improductividad con la agroecología. Por desgracia, la agricultura industrial arrasó, en muchas comunidades campesinas, con su racionalidad ambiental. Muchas personas campesinas ya no recuerdan cómo hacían agricultura sus abuelos.
Ser agroecológico implica una posición particular sobre la relación entre campo y ciudad, la diversidad cultural y ecológica, la vocación alimentaria de la agricultura y la justicia frente al trabajo campesino. Instituye una identidad política particular que, por definición, es contraria al autoritarismo: requiere de las redes como forma organizativa, necesita de subjetividades políticas diversas y convergentes: mujeres, indígenas, pueblos negros, comunidades campesinas, docentes, estudiantes, gestores sociales, funcionarios públicos.
La agroecología es una ontología: una manera de conocer y estar en las realidades que habitamos. En consecuencia, la agroecología requiere de tramas comunitarias, como nos diría Raquel Gutiérrez, donde una nueva forma de existir tenga lugar a través de relaciones sociales que trasciendan los marcos antropocéntricos, coloniales, patriarcales y capitalistas. Donde lo común sea una expresión que defienda la vida, humana y no humana, reconociendo la diversidad cultural y ecológica de nuestros entornos.
La subjetividad política agroecológica es sustentable y, por tanto, requiere de la diversidad cultural para avanzar. Es indispensable articular diálogos que no pretendan la eliminación simbólica del otro; que reconozcan la trayectoria política de otros actores. Una articulación donde la acción política no esté orientada por la razón instrumental, como nos diría Enrique Leff. Necesitamos articulaciones diversas para estos tiempos convulsos. Articulaciones ligadas a la reproducción de la vida, donde las nuevas relaciones entre ambiente y cultura estén asentadas en el cuidado del agua, las semillas, los alimentos, el territorio y la diversidad cultural.
Acabo de presentar el horizonte: lo que estamos construyendo, pero que aún no alcanzamos. Persisten conflictos y no puede ser de otra manera. El movimiento agroecológico es joven, pero articula organizaciones típicamente ambientales, como la Red Colombiana de Agricultura Biológica (Recab); otras, enfocadas en la defensa de las semillas, como la Red de Guardianes de Semillas de Vida; y, otras más, herederas de las luchas campesinas tradicionales, como la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), e indígenas, como la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic). También convergen organizaciones de otra naturaleza: la Red de Instituciones de Educación Superior con Programas de Agroecología (Red Iesac), la Red Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) y la Organización Tierra Libre.
Articular esta diversidad supone esfuerzos que privilegien la acción colectiva en detrimento de los intereses particulares –lo que no sugiere su anulación. Es un reto enorme. Aun cuesta reconocer la condición política de docentes y estudiantes universitarios comprometidos, dado el histórico manoseo de las universidades sobre los territorios y sus comunidades. Dificultosa es la tarea de funcionar en red, dada nuestra cultura política, asentada en los personalismos. Todavía no es posible establecer articulaciones robustas con otras expresiones del movimiento social colombiano, a propósito de la unidad que requieren los tiempos que corren. En todos los casos, el movimiento agroecológico se mueve y avanza. Ahora las juventudes están ocupando un lugar, crucial para configurar subjetividades políticas que puedan crear nuevas realidades y construir formas de integración generacional. Desde la agroecología reflexionamos sobre nuestra propia acción política, en el esfuerzo por sostener conversaciones y discusiones abiertas y diversas.
Así como a las derechas en Colombia les cuesta ensamblar una lectura política del cambio político y cultural que estamos atravesando; es nuestra responsabilidad, en el seno de las izquierdas, configurar nuevas subjetividades políticas, generar acciones sobre las realidades actuales. Por fortuna, desde la firma del acuerdo de paz, muchas expresiones organizativas han emergido. Las viejas formas van entendiendo que deben transformarse, como lo mostró el estallido social. Allí, el comité del paro, como se autodenominó, conformado por delegaciones de las centrales obreras, el movimiento estudiantil y algunos partidos de izquierda, fracasaron en su intento por representar la movilización popular en 2021. El ascenso de los nuevos fascismos, la trampa del optimismo tecnológico y el crecimiento de la desesperanza nos impele a abandonar el autoritarismo, a crear nuevas interpretaciones y nos dirige hacia nuevos caminos teóricos y nuevas apuestas prácticas.
1 Ver: Marx en su (tercer) mundo (2007).
2 Ver: La experiencia del movimiento obrero. Volumen 1: Cómo luchar (1979).
3 Ver: Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo (1980).
4 Ver: El hombre que amaba a los perros (2009).
5 Ver: La nueva clase (1957).
6 Ver: La insoportable levedad del ser (1993).
7 Acevedo, Á., Mejía, A., Correa, A. 2019. “Sexismo en las movilizaciones universitarias en Colombia de 1971 y el 2011”. Revista Nómadas, 51, 67-83.
8 Murguialday, C. 1989. Movimiento de mujeres: Nuevo sujeto social emergente en América Latina y el Caribe. Hegoa.
9 Rátiva, S., Jiménez, C, Gutiérrez, R., y Múnera, L. 2022. La producción y reapropiación de lo común: horizontes para una vida digna. CLACSO.
10 Leff, E. 2006. Aventuras de la epistemología ambiental: de la articulación de las ciencias al diálogo de saberes. Ediciones Mundi-Prensa.
- Docente, Departamento de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
SUSCRÍBASE!, y acceda a la totalidad de nuestra información.
La prensa autogestionada requiere miles de suscriptores/as para subsistir y ofrecer cada día mayor y mejor información.
Si tiene dificultades en el pago a través de:
OTRAS ALTERNATIVAS DE PAGO
The post Ser agroecológico: nuevas subjetividades políticas para el movimiento social colombiano appeared first on .